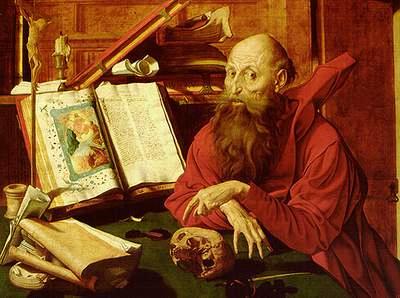| |||
Vida de Malco | |||
[…] Entre tanto, también, como fiel pastor del rebaño, me retiraba durante un mes entero por el desierto. Después de un gran intervalo de tiempo, mientras permanezco a solas en el desierto y nada veo si no es el cielo y la tierra, comencé a reflexionar en silencio conmigo y, de entre otras muchas cosas de los monjes, me acordaba también de su camaradería; y, sobre todo, del rostro de mi padre, el que me había instruido, mantenido y educado, y me había perdido. Y mientras tales pensamientos tenía, veo bullir en un estrecho sendero un rebaño de hormigas. Veo que sus cargas son mayores que sus cuerpos. Unas arrastraban con la pinza de la boca algunas semillas de hierbas; otras sacaban arena de los hoyos y, con montones de tierra, desviaban las corrientes de las aguas; aquéllas, recordando que llegaría el invierno, para que la tierra humedecida no convirtiese los graneros en una pradera, troceaban en seguida las semillas que habían sido traídas; éstas, en concurrido funeral, transportaban los cuerpos de las muertas. Y, lo que más era de admirar en un ejército tan numeroso, las hormigas que salían no estorbaban a las que entraban. ¿Y qué más que, si veían que alguna había caído por el peso de su haz, le prestaban ayuda arrimando el hombro? ¿Para qué más palabras? Aquel día me proporcionó un bonito espectáculo. De donde, acordándome de que Salomón (Prov. 6,6-8) nos remite a la industriosidad de la hormiga, y que con tal ejemplo espolea a las mentes perezosas, comencé a sentir el aburrimiento del cautiverio y la nostalgia de las celdas del monasterio y a echar de menos la similitud de aquellas hormigas con los monjes, entre los cuales se trabaja en común y, aunque nada sea propiedad de cada cual, todos lo tienen todo […]. |